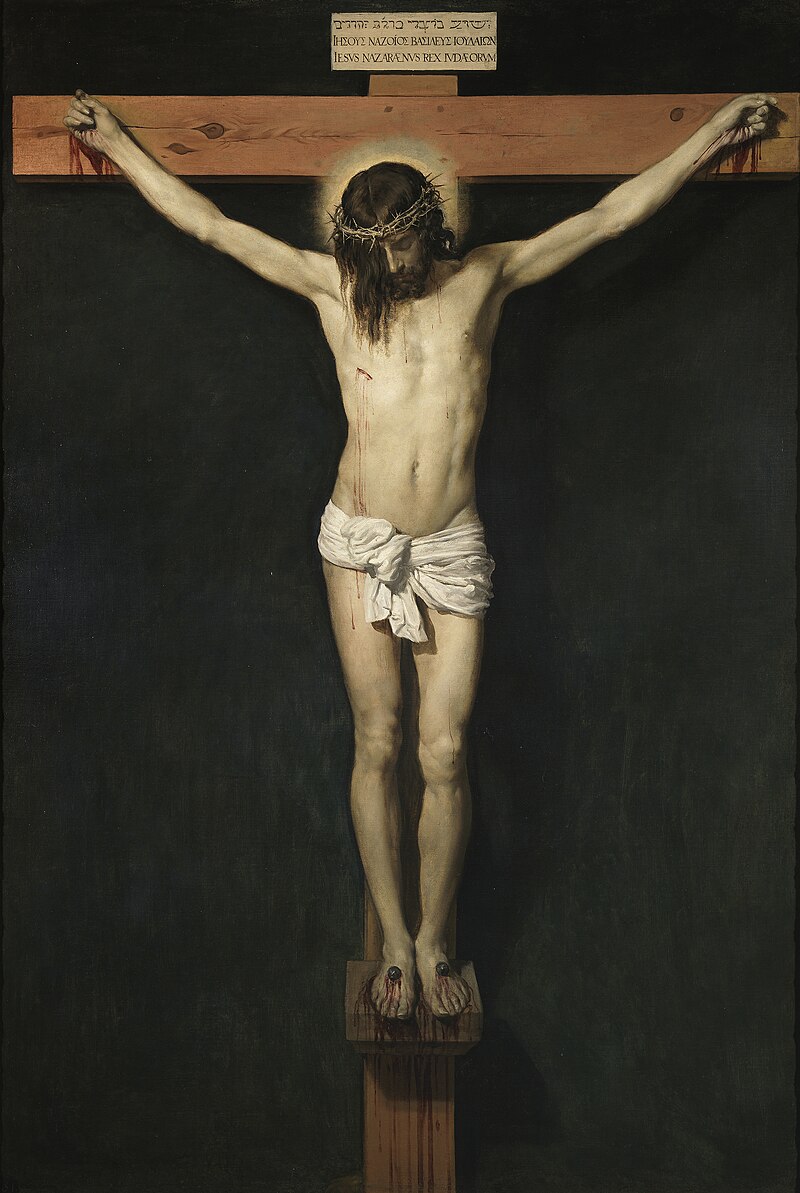La jornada empezó con dos bailarines del Ballet de la Comunidad de Madrid que dirige Víctor Ullate y que interpretaron un fragmento de su coreografía Pastoral; los artistas Marlene Fuerte y Josué Ullate ofrecieron el dúo que simboliza el amor joven. La jornada la cerró María Pagés con su pieza Conciencia y deseo, sobre música de Rubén Levaniegos, una coreografía que narra la búsqueda del deseo como compromiso ético con la vida. Para Pagés, es una danza conceptual. La artista leyó el poema del bailarín y coreógrafo Lemi Ponifasio, ideado como mensaje del Día Internacional de la Danza y comisionado por la UNESCO. El lugar escogido para la ocasión parecía el ideal, casi escenográfico y muy teatral, que remitía tanto a la antigüedad clásica como a los teatros palladianos. La Sala de las Musas donde, sobre sus pedestales, están esas famosas ocho esculturas llenas de leyenda y belleza (a algunas de ellas les han cambiado la cabeza varias veces o arrancado el añadido de un brazo en tiempos del Barroco): proceden estas estatuas de la colección de la reina Cristina de Suecia y en origen son de la época del emperador Adriano, donde (se dice) decoraron un teatro. Euterpe, Talía, Calíope, Erato, Urania, Clío, Polimnia y Terpsícore volvían por unas horas con este acto a su origen decorativo inicial, ofreciendo un decorado perfecto para el baile, ya fuera de carácter contemporáneo como hace la compañía Kor'sia, clásico actual como hacen los bailarines de Ullate o de ballet flamenco moderno como ofrece María Pagés.

"Danza de personajes mitológicos y aldeanos", de Rubens
Por su parte, el sábado se celebró la Noche de Walpurgis, una festividad que se celebra la noche del 30 de abril al 1 de mayo en grandes regiones de la Europa central y septentrional. También es conocida como la noche de brujas. El origen de esta festividad se encuentra en antiguas celebraciones paganas germanas, adorando e invocando a los dioses de la fertilidad la noche del 30 de abril. La tradición señala esta fecha como de transición de la primavera al verano, la festividad de Beltane en honor a Belenos, dios del fuego, prendiendo hogueras para renovar con el humo a los pueblos y sus habitantes. La festividad resultó adoptada en algunos puntos para uso de brujería; luego fue absorbida con la llegada del cristianismo, atribuyéndole vagos orígenes relacionados con un supuesto cumpleaños de Satanás.
En la antigua Roma, el mes de mayo estaba consagrado a los antepasados (maiores). Era un mes en el que toda Europa y Asia se creía que los aparecidos hacían sus incursiones entre los vivos. Durante la Antigüedad y la Edad Media, se perpetúa una gran prohibición: hay que evitar casarse en mayo porque durante ese período se corre el riesgo de contraer matrimonio con una aparecida o con una mujer embrujada del Otro Mundo. En la mitad septentrional de Europa estaba muy difundida la creencia de que una divinidad protegía a las brujas y que las reunía una vez al año en lo alto de una montaña. Estos concilios se confundían con los de seres míticos, y la fecha de reunión, "la noche de las calendas de mayo", está relacionada con las Walquirias de la mitología nórdica. Otro elemento de carácter mitológico es que se decía que las brujas salían de sus casas formando cortejos, lo que recuerda la creencia de que "en determinadas noches es posible oír los estrépitos que producen ejércitos misteriosos, cortejos de almas y espíritus, sobre todo en la época del solsticio de invierno". Con el devenir de los tiempos, la fecha aproximada de la celebración católica de la canonización de Santa Walpurgis (Valborg o Walburga) se trasladó del 25 de febrero (fecha de su nacimiento) al 1 de mayo, denominándose Noche de Walpurgis por coincidir la fecha de celebración con el día de Santa Walpurgis en el calendario sueco, debido a que el 1 de mayo de 870 d.C. fueron trasladadas sus reliquias. Para finalizar, un par de curiosidades: fue durante la Noche de Walpurgis de 1776 cuando Adam Weishaupt creó en los bosques bávaros a los Illuminati de Baviera. Y en uno de las escenas de la primera parte del Fausto de Goethe, Mefistófeles obliga a Fausto a presenciar una celebración de la Noche de Walpurgis en el monte Brocken.


"El Aquelarre", de Goya
Y para terminar con esta entrada, pasada ya la Noche de Walpurgis se celebra este 1 de mayo el Día de la Madre, dedicado a todas las madres del mundo. Esta fiesta tiene su origen en la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, madre de los llamados dioses de primera generación (Deméter, Hestia, Hera, Poseidón, Hades y Zeus). Igualmente los romanos llamaron a esta festividad Hilaria cuando la adoptaron de los griegos. Se celebraba en el templo de Cibeles y durante tres días se realizaban ofrendas. Los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la madre de Jesús. Sin embargo, yo me voy a despedir hoy con otra madre, menos conocida, pero tanto o más importante que la propia Virgen. Se trata de Santa Ana, la madre de María y por lo tanto abuela de Jesús, que se dice que es la evolución de una deidad hispana. Aquí os dejo el lienzo de Murillo, que se conserva en el museo, titulado "Santa Ana enseñando a leer a la Virgen". Y con esta entrañable escena, nos despedimos. Ultreia!